Vivimos tiempos violentos. Una violencia cotidiana que se refleja no tanto en agresiones físicas (aunque las hay, y más de las que uno se imagina) como en agresiones comunicativas. Tiempos de eslóganes y consignas que prenden en la conciencia impaciente y colectiva de las multitudes, y terminan cambiando el mundo tal como es percibido por grandes grupos de personas.
Los principales comunicadores, los políticos y agitadores profesionales, han aprendido la lección. Hasta hace poco dependían de los medios de comunicación “tradicionales” para difundir sus mensajes. Pero ahora el papel de Internet y la hiper comunicación personal que posibilita todo esto -pese a lo que se creyó en un principio: que la verdad se democratizaría…-; han hecho este mundo nuestro sumamente manipulable.
Esto, que parecería una desventaja para los periodistas, en el sentido de que las redes sociales y su accesibilidad por el gran público les estaría “comiendo el mandado”, ha tenido algunas repercusiones muy interesantes.
Una de las más importantes, es que bastantes periodistas y comunicadores se han convertido en difusores de eslóganes y consignas. Ya sea en forma de titulares impactantes, o de simple caja de resonancia de quienes desde sus despachos de comunicación (léase políticos-agitadores sociales y/o comerciantes) dictan el sentir de la gente con el propósito de presentar las cosas del modo más conveniente para ganar votos, popularidad, o clientes.
Entonces, una de las funciones principales de los medios de comunicación en orden a contribuir a la paz y concordia en las sociedades, y a construir verdaderas plataformas de entendimiento para que medre la democracia, desaparece. Me refiero, concretamente, a ser palestra de debate de ideas, arena de confrontación de opiniones…
Curiosamente, en la época del relativismo en que vivimos, y que precisamente se caracteriza por no defender ni principios ni valores absolutos, se instala en las redes sociales y en muchos medios de comunicación, un modo de hablar que absolutiza todo lo que diga quien tiene el micrófono o el teclado. De modo que el debate público, simplemente, no existe.
Hoy día lo más parecido a un intercambio de ideas en la palestra pública es el concurso de insultos y “verdades” contundentes -acusaciones, descalificaciones, etiquetaciones, etc.-, que recuerda más un pleito de verduleros (con perdón de los verduleros) que a cualquier tipo de diálogo.
La violencia verbal y la agresividad le han ganado el terreno, y por mucho, a la razonabilidad de las opiniones. Después de asomarse a las redes sociales, a algunas entrevistas, a las páginas de ciertos medios impresos, fácilmente uno puede terminar con la sensación de que lo que importa ahora es ver quién la tiene más grande (su agresividad), y no tanto que lo que se diga sea verdad, o aquello de lo que se acuse a los adversarios políticos pueda ser probado, argumentado, o sostenido.
Otra consecuencia, es que como la verdad no importa, lo que manda es la notoriedad y el mantenerse en altos ratings de audiencia/popularidad.
Y así, se entiende que algunos políticos -y su caja de resonancia de comunicadores, seguidores y fans-, puedan afirmar sin despeinarse precisamente todo lo contrario de lo que habían aseverado unos pocos días más atrás.
Todo vale, mientras el público aplauda y tenga munición para disparar desde las trincheras de las redes sociales a quienes no piensan como ellos; mientras tengan material que les afirme su pertenencia a la claque oficial del político de turno… un punto nada despreciable en un mundo en el que muchos, simplemente, no tienen otra manera que esa de sentirse afirmados y pertenecientes al bando de los ganadores.
Una forma de que se den las cosas que, a fin de cuentas, es consecuencia lógica de que la verdad y los principios -si de comunicación se trata-, han dejado de importar por sí mismos, y solo interesan en tanto puedan ser utilizados en contra de cualquiera, menos de uno mismo.
Ingeniero/@carlosmayorare
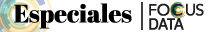
 Por
Por