En las relaciones interpersonales mostramos a los demás quiénes somos y entendemos cómo son los demás. Cuando esas relaciones están mediadas por la virtualidad, todo funciona más o menos del mismo modo, pero con una importantísima diferencia: por una parte, somos capaces de proyectar una imagen que tiene poco o nada que ver con lo que realmente somos; y por otra, a pesar de que somos conscientes de que lo que “vemos” de los demás quizá no sea real, con mucha frecuencia “compramos” lo que nos proponen y reaccionamos al respecto como si todo fuera real, verdadero.
De hecho, las redes sociales nos posibilitan mostrarnos al mundo y poder juzgar el mundo de los demás. Hacen posible que la delgada línea que separa ficción y realidad muchas veces desaparezca, o que, al menos, voluntariamente prefiramos difuminarla. Quizá por ello los medios virtuales, especialmente los que funcionan con base en imágenes, están llenos de personas guapas, cuerpos esbeltos, viajes soñados, mascotas preciosas, enamoramientos de ensueño, vacaciones ideales… y por eso, también, a pesar de que somos conscientes de que la “felicidad digital” es una ilusión, preferimos vivir engañados y engañar mostrándonos “felices”.
Innegablemente, las personas estamos en este mundo para ser felices y anhelamos profundamente la felicidad… Así que, apoyándose en ese deseo generalizado, las redes sociales dan todavía un paso más: imponen unos modelos de felicidad, de presencia física, de entretenimiento, etc., que, dependiendo de la madurez y experiencia de los usuarios, pueden volverse demandantes, despóticos y hasta tiránicos.
Por otra parte, los algoritmos que hacen que las redes sociales funcionen inducen a que el que no está presente, aquel que no tenga suficientes “me gusta”, quien no posea suficientes seguidores, quien -simplemente- contempla un mundo imposible para él a través de las vitrinas en que se constituyen las pantallas, termine infeliz por no ser feliz.
Además, para ser alguien en las redes no basta con publicar, es necesario presentarse a sí mismo, nuestra vida o nuestras actividades, de tal manera que despierten interés continuado y creciente. De modo que, una vez se ha posteado y obtenido likes, seguidores y comentarios, quien lo hace tiene la necesidad continua e imperiosa de superarse, llegando a extremos ridículos incluso fuera del contexto de las redes; extremos que en muchos casos pueden resultar dañinos para la salud psicológica de quienes terminan atrapados en las redes de esta verdadera adicción.
De hecho, la existencia de las redes constituye una especie de revolución en el modo de satisfacer el deseo natural de las personas de ser “alguien”, de ser “normal”, de ser “gustable”… de tener conciencia de que uno vale. En definitiva, de encontrar un sentido para lo que uno es y hace.
Sin embargo… ya el viejo Aristóteles advertía que el honor, o el reconocimiento de los demás, no puede identificarse con la felicidad, pues ésta tiene que ser independiente del reconocimiento ajeno, del mismo modo que no puede descansar en algo que pueda esfumarse súbitamente.
Los diseñadores de los algoritmos han hecho lo necesario para que los usuarios de redes sociales entren en una especie de guerra de clones, en la que todos compiten contra todos por captar la atención de todos; y así, unos instrumentos que originalmente se crearon con la idea de compartir, se convirtieron -dependiendo de cómo se usen, o se abusen…- en medios para fulgurar en la cultura del esplendor. Entonces, la necesidad de aparentar (cuando no se tiene mucho para brillar) termina siendo una necesidad acuciante.
Se termina entonces en la misma tesitura del adicto: para sentirse bien se necesita consumir más(“likes”, seguidores, comentarios), y al consumir más la necesidad de seguir obteniendo recompensas por lo posteado se vuelve insaciable… Un círculo vicioso que convierte a los consumidores adictos a la “felicidad digital” en ermitaños sociales rodeados de “un millón de amigos”.
Ingeniero/@carlosmayorare
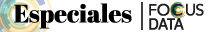
 Por
Por