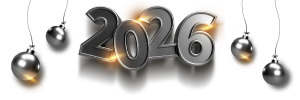Condiciones para la democracia
Como propósito, vivir en democracia es un proyecto ambicioso, claro está, pero no es imposible con el enfoque adecuado. Basta con girar la mirada hacia Uruguay o, sin ir más lejos, Costa Rica
El informe del Índice de la Democracia publicado la semana pasada por la revista The Economist le dedicó algunas líneas a El Salvador: “En Latinoamérica, el creciente menoscabo a una cultura política democrática ha propiciado la consolidación de líderes populistas como Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador”. La comparación, contundente, no es azarosa. En tres de los cinco indicadores que recoge el índice, El Salvador obtuvo una media inferior a seis: eficacia gubernamental, participación y cultura políticas.
El caso salvadoreño representa la tendencia general de los regímenes políticos a nivel mundial durante el 2021. La media global alcanzó su puntaje más bajo desde que el índice es elaborado, 2006. Este retroceso fue más evidente en Latinoamérica, donde se registró la mayor regresión nunca antes documentada en una región. Los análisis indican que esto se debe a un deterioro de la cultura política de los países debido a la incapacidad de algunos gobiernos para solucionar adecuadamente algunos de los problemas sociales más acuciantes como las desigualdades.
Los autores argumentan que las medidas restrictivas que en un principio se implementaron para mitigar la pandemia han perdido rápidamente adeptos con el avance de la vacunación. Además, se muestran críticos hacia la forma en la que gobiernos se han valido de la situación de emergencia para instaurar medidas que facilitan algún modo de control sobre las libertades civiles y reprueban la aplicación de herramientas punitivas para los no vacunados. Este planteamiento admite debate. Sobre esto, recordemos que hay distintos niveles de libertades, aun cuando esto implique supeditar las acciones individuales al logro de un proyecto común. Y que, más allá de los costos políticos, las políticas de este corte se pueden justificar conceptualmente desde la Economía.
Ahora bien, estos resultados, si bien son preocupantes, no terminan de sorprender. El país ha tendido en espiral hacia una aguda desconfianza en las instituciones y las formas democráticas. Estas demostraciones trascienden la palestra política y se adscriben en los usos sociales: en el respeto a las leyes, las formas de debate público y la apertura al diálogo. A pesar de esto, sería erróneo pensar que este es el devenir de un problema coyuntural y no el resultado de un problema social sistémico.
En una entrevista, Stephen Breyer, juez asociado de la Corte Suprema de EE. UU., mencionaba tres condiciones sine qua non para el logro de una democracia efectiva. En primer lugar, la educación. No podemos pretender que se defienda lo que no se conoce. Las generaciones que vienen deben entender el funcionamiento del sistema político y cómo la democracia actúa para evitar arbitrariedades o abusos de poder. En segundo lugar, destacaba la importancia de promover la participación en la vida pública a través de diversos mecanismos como proyectos comunitarios, iniciativas sociales o voluntariados.
Como tercer punto, el juez Breyer recalcaba que los jóvenes y adultos deben practicar e interiorizar los valores democráticos a través del debate, la argumentación y la cooperación en la resolución de conflictos. Solo así los ciudadanos podrán entender la importancia de la democracia, practicar sus valores y, en última instancia, defenderla. Recordemos que construir una democracia sólida para nuestro país no es menester de juristas ni académicos, sino de seis millones de salvadoreños.
Como propósito, vivir en democracia es un proyecto ambicioso, claro está, pero no es imposible con el enfoque adecuado. Basta con girar la mirada hacia Uruguay o, sin ir más lejos, Costa Rica, los únicos dos países latinoamericanos con una democracia plena, para constatarlo. En el interín, tomemos la palabra al juez y abonemos a la costumbre democrática desde el respeto, el diálogo y la participación comunitaria.
Estudiante de Economía y Negocios / Miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)
TAGS: Lucha contra la corrupción | Opinión
CATEGORIA: Opinión | Editoriales